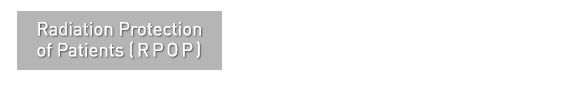
Diagnóstico y tratamiento del eritema
Preguntas frecuentes sobre el diagnóstico y el tratamiento del eritema
» En la práctica clínica, al efectuar procedimientos intervencionistas con radiaciones, ¿al cabo de cuánto tiempo cabe esperar que aparezca eritema secundario a radiación?
» ¿Cabe esperar que todos los pacientes que se someten a procedimientos intervencionistas estén en riesgo de presentar lesiones cutáneas? ¿Se les debe pedir que regresen para efectuar una exploración dermatológica?
» ¿Qué método puede facilitar el diagnóstico de eritema secundario a radiación derivada de procedimientos radiológicos?
» ¿Cómo se puede tratar el eritema?
» En la práctica clínica, al efectuar procedimientos intervencionistas con radiaciones, ¿al cabo de cuánto tiempo cabe esperar que aparezca eritema secundario a radiación?
Tal como se hace al comunicar la dosis de radiación, el tiempo que debe transcurrir después de la irradiación para que se presente eritema también debe expresarse como un intervalo. En algunos casos en los que se aplican dosis muy altas, el eritema aparece pocas horas después de la irradiación. Ese desarrollo cronológico facilita el reconocimiento de un posible vínculo entre la irradiación y los signos cutáneos, pero se trata de una situación infrecuente.
En la mayoría de los casos transcurre un tiempo desde que se provoca la lesión hasta que los signos se identifican. Por lo general, las manifestaciones clínicas aparecen al cabo de dos a tres semanas, y tres a cuatro semanas después se vuelven lo bastante molestas como para que los pacientes acudan al médico. Por consiguiente, si no se les informa de antemano, habitualmente los médicos y los pacientes no asocian las reacciones adversas cutáneas con los procedimientos radiológicos.
» ¿Cabe esperar que todos los pacientes que se someten a procedimientos intervencionistas estén en riesgo de presentar lesiones cutáneas? ¿Se les debe pedir que regresen para efectuar una exploración dermatológica?
No.
No es necesario pedir sistemáticamente a todos los pacientes que se someten a procedimientos de radiología intervencionista que acudan a una consulta “de seguimiento”, sino solo a aquellos a los que presuntamente se les haya administrado una dosis lo bastante alta como para causar lesiones cutáneas. Por ello, es fundamental que en todos los establecimientos en los que se efectúan procedimientos intervencionistas se lleven registros exactos de las dosis que se aplican a los pacientes y que en todo momento se observen de manera estricta las prácticas de garantía de la calidad.
Además, es de suma importancia que los pacientes que se sometan a estos procedimientos estén al tanto de que podrían presentar manifestaciones clínicas cutáneas, para que puedan notificar todos los signos y síntomas relacionados con la piel que se irradió. Los pacientes que presentan enfermedades que se asocian a un aumento en la radiosensibilidad, por ejemplo, la ataxia-telangiectasia, conforman otro de los grupos que requiere una consulta de seguimiento. Además, es crucial que los médicos que efectúan procedimientos radiológicos y los dermatólogos también tengan presente que la radiación puede provocar eritema. Si se conocen los efectos que aparecen con determinadas dosis y las dosis que se administran a los pacientes pueden evitarse consultas de seguimiento y preocupaciones innecesarias.
A los pacientes que se someten a procedimientos de cardiología intervencionista se les debe explicar que podría aparecer eritema en algunas zonas de la espalda. El modo ideal de informar a los pacientes es por escrito, mediante una carta o un folleto en el que se indiquen las manifestaciones que podrían presentarse y se les recuerde que deben vigilar si se producen reacciones adversas tras la irradiación. Se le debe pedir a los pacientes que se mantengan en observación durante las dos o tres semanas posteriores al procedimiento con el fin de que detecten si aparecen manifestaciones clínicas sobre la piel. En algunos establecimientos se hacen llamadas telefónicas de seguimiento a los pacientes durante ese período y se les pregunta si han tenido molestias en la piel; esa práctica es útil para garantizar que los pacientes que presentan irritación cutánea no soliciten atención médica en centros en los que podrían hacer un diagnóstico incorrecto.
En las directrices de la Sociedad de Radiología Intervencionista para la gestión de la dosis de radiación que se administra a los pacientes se recomienda realizar una exploración dermatológica al cabo de dos semanas de haberse sometido a un procedimiento con fluoroscopia durante 60 minutos, lo que se considera un indicador aproximado de procedimientos en los que se administran dosis de radiación altas.
» ¿Qué método puede facilitar el diagnóstico de eritema secundario a radiación derivada de procedimientos radiológicos?
En la práctica clínica, diagnosticar un eritema secundario a radiación puede ser extremadamente difícil si el personal de salud que atiende al paciente no reconoce los signos (algo que ya ha ocurrido anteriormente con muchos pacientes) o muy sencillo, si se establece una correlación entre el procedimiento radiológico y la dermatosis.
El peor de los casos se da cuando no se informa a los pacientes sobre las reacciones adversas cutáneas que podrían aparecer y se prevén labores de seguimiento escasas o nulas. En esas circunstancias, los pacientes salen de los establecimientos sin saber que podrían producirse reacciones adversas cutáneas y, en caso de que aparezca alguna, es menos probable que la asocien con el procedimiento al que se sometieron. Si los pacientes solicitan atención por el eritema, podría ocurrir que los médicos no se percaten de que el procedimiento radiológico pudo haber sido la causa y hagan otros diagnósticos que, naturalmente, serán incorrectos, por lo que el tratamiento se retrasará y será inadecuado.
En la literatura médica se han citado muchos casos en los que se han perdido semanas enteras al intentar diagnosticar dermatosis extrañas e infrecuentes que presenta un paciente y que, posteriormente, son objeto de múltiples tratamientos ineficaces. Debe hacerse todo lo posible para evitar estas situaciones. Por último, si el personal de salud no reconoce la relación de causalidad entre la irradiación y la dermatosis, en el establecimiento no quedarán registros de esa reacción cutánea adversa, por lo que los responsables de los procedimientos intervencionistas supondrán, de manera errónea, que han utilizado una práctica segura cuando, en realidad, no ha sido así.
Por otra parte, resulta mucho más sencillo hacer el diagnóstico si a los pacientes se les ha proporcionado un folleto con información sobre los signos y síntomas que podrían aparecer en la piel de la zona que se irradió (por ejemplo, enrojecimiento o prurito). En esos casos, los pacientes tienen la posibilidad de informar inmediatamente a los responsables de los procedimientos intervencionistas, que reconocerán fácilmente el vínculo con el procedimiento radiológico. Si el paciente consulta a un dermatólogo u otro médico, podrá mencionar que la dermatosis se le podría atribuir al procedimiento radiológico al que se sometió recientemente, lo que contribuirá a que el médico reconozca el vínculo directo entre la exposición a la radiación y el eritema cutáneo.
El eritema cutáneo tiene un aspecto muy característico, ya que el contorno de la dermatosis se limita exclusivamente a las zonas expuestas a la radiación.
» ¿Cómo se puede tratar el eritema?
El tratamiento local del eritema sigue siendo objeto de debate, ya que sobre el tema hay cierta polémica e investigaciones científicas en curso. Por lo general no es necesario prescribir tratamiento para la primera etapa del eritema (temprana y transitoria) y, con frecuencia, remite antes de que pueda adoptarse medida alguna.
Para la segunda etapa del eritema (si se reconoce correctamente) suele ser necesario administrar algunos medicamentos de venta con receta.
Uno de los tratamientos más populares es el Aloe vera aplicado como loción o ungüento. Aunque no se ha demostrado que sea especialmente eficaz para tratar el eritema secundario a radioterapia, y en distintos ensayos clínicos tampoco se ha demostrado que sea mejor que otros ungüentos o cremas, sigue siendo un tratamiento que se receta con frecuencia.
La crema Biafin también se receta habitualmente, especialmente en el ámbito de la radioterapia. Sin embargo, no hay ningún ensayo clínico aleatorizado que avale su uso. De hecho, algunos autores ponen en duda su utilidad.
La trolamina ha sido objeto de examen en varios ensayos clínicos; en una serie integrada por 547 pacientes que recibieron radioterapia para tratar cánceres de cabeza y cuello se determinó que la crema no tuvo utilidad alguna. En un ensayo clínico se demostró que la trolamina era mejor que Biafin, pero en otro se llegó a la conclusión de que era menos útil que la caléndula.
Aplicar Calendula officinalis es uno de los pocos tratamientos para las primeras etapas de las reacciones adversas cutáneas en los que se ha demostrado mediante ensayo clínico aleatorizado que tienen una utilidad clara (frente a la trolamina): a un grupo de 254 pacientes que recibieron radioterapia para tratar cáncer de mama se le asignó aleatoriamente ya sea un tratamiento local con caléndula (126 casos) o uno con trolamina (128 casos). La incidencia de radiodermatitis de grado 2 fue menor en el grupo al que se le aplicó caléndula (el 41 %) en comparación con el que recibió trolamina (el 63 %) (p<0,001).
Aunque los corticoesteroides locales (ungüentos) también se utilizan habitualmente, en un ensayo clínico aleatorizado se demostró que el tratamiento no tenía utilidad considerable como profilaxis para el eritema secundario a radioterapia. Sin embargo, el tratamiento podría ayudar a disminuir la reacción inflamatoria.
El ácido hialurónico puede funcionar como tratamiento para las primeras etapas de las reacciones adversas cutáneas secundarias a radiación; en un ensayo clínico aleatorizado con doble enmascaramiento se demostró que, en comparación con placebo, la aplicación de una crema que contenía ácido hialurónico con fines profilácticos disminuyó la incidencia de radiodermatitis grave.
Si la lesión llega a la etapa de descamación húmeda, por lo general es necesario administrar tratamiento con eosina y analgésicos, que deben combinarse con antibióticos y corticoesteroides en los casos que así lo requieran.
El tratamiento de la necrosis rebasa el alcance del presente documento. Cuando se presentan grandes zonas de necrosis secundaria a radiación el tratamiento suele ser complejo, debe estar a cargo de equipos con experiencia y podría conllevar la aplicación de injertos cutáneos.
Es necesario resecar grandes superficies de tejido necrótico y bordes circundantes, ya que esas células no pueden regenerarse. Cada vez más se utilizan técnicas de imagen (por ejemplo, la resonancia magnética) para guiar las resecciones. Para reparar los tejidos blandos de la zona afectada podría ser necesario utilizar autoinjertos cutáneos, sin embargo, algunos casos podrían requerir el uso de técnicas mucho más sofisticadas (tales como la aplicación de injertos de dermis artificial en las etapas intermedias del tratamiento, colgajos miocutáneos de rotación o “libres”, colgajos epiploicos, etc.).
Referencias:
- Balter, S., Hopewell, J.W., Miller, D.L., Wagner, L.K, Zelefsky, M.J., Fluoroscopically guided interventional procedures: A review of radiation effects on patients’ skin and hair. Radiology 254 2 (Feb. 2010) 327-341.
- INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, 2000. Radiopathology of skin and eye and radiation risk. ICRP Publication 85, Pergamon Press, Oxford (2000).
- Wagner, L.K., Radiation injury is a potentially serious complication to fluoroscopically-guided complex interventions, Biomed. Imaging Interv. J.3 2 (2007) e22.
- Elliott, E.A., Wright, J.R., Swann, R.S., Nguyen-Tân, F., Takita, C., Bucci, M.K., Garden, A.S., Kim, H., Hug, E.B., Ryu, J., Greenberg, M., Saxton, J.P., Ang, K., Berk, L.,Phase III Trial of an Emulsion Containing Trolamine for the Prevention of Radiation Dermatitis in Patients With Advanced Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck: Results of Radiation Therapy Oncology Group Trial 99-13, J. Clin. Oncol. 24 13 (May 2006) 2092-2097.
- Pommier, P., Gomez, F., Sunyach, M.P., D'Hombres, A., Carrie, C., Montbarbon, X., Phase III Randomized Trial of Calendula Officinalis Compared With Trolamine for the Prevention of Acute Dermatitis During Irradiation for Breast Cancer, J. Clin. Oncol. 22 8 (Apr. 2004) 1447–1453.
- Boström, A., Lindman, H., Swartling, C., Berne, B., Bergh, J., Potent corticosteroid cream (mometasone furoate) significantly reduces acute radiation dermatitis: results from a double-blind, randomized study, Radiother. Oncol. 59 3 (Jun. 2001) 257-265.
- Schmuth, M., Wimmer, M.A., Hofer, S., Sztankay, A., Weinlich, G., Linder, D.M., Elias, P.M., Fritsch, P.O., Fritsch, E., Topical corticosteroid therapy for acute radiation dermatitis: a prospective, randomized, double-blind study, Br. J. Dermatol. 146 6 (Jun. 2002) 983-991.
- Liguori, V., Guillemin, C., Pesce, G.F., Mirimanoff, R.O., Bernier, J., Double-blind, randomized clinical study comparing hyaluronic acid cream to placebo in patients treated with radiotherapy, Radiother. Oncol. 42 2 (Feb. 1997) 155-161.
- Hymes, S.R., Strom, E.A., Fife C., Radiation dermatitis: clinical presentation, pathophysiology, and treatment, J. Am. Acad.Dermatol. 54 (Jan. 2006) 28 –46.


